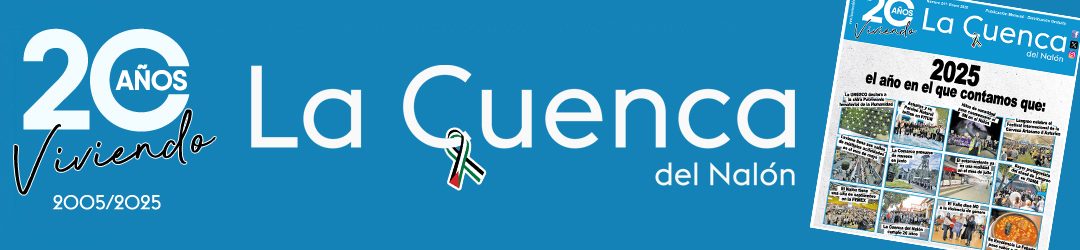L de Lámpara
María se dio cuenta aquella primavera de que Pablo le había mentido. Fue una mañana demasiado fría para ser de abril. Fue el día en el que el turullu del Pozu volvió a sonar como un estruendo para anunciar que había habido un accidente. Todo se paró en el barrio. El chigre de Eloína se cerró, también el economato. Solo los guajes quedaron haciendo algo en la escuela. Haciendo como que hacían en realidad porque en los últimos meses varios de los niños habían perdido a sus padres en accidentes de mina y la sombra de que este nuevo siniestro se llevara consigo a otro padre era evidente. Así que todos los guajes disimulaban haciendo que hacían. Pero no hablaban. Y eso, quieras que no, en una escuela es muy raro. En el recreo reinó el mismo silencio, cargado de miedo. Hasta que Cristina Argüelles, que desde hacía meses se había convertido en la dueña y señora del patio escolar, se acercó a ellos.
-¡A ver, vosotros! Vamos… –sentenció.
Pablo levantó los ojos del cuaderno en el que pintaba y María dejó de darle patadas al balón contra la pared.
-¿Ir a dónde, Cristina?
-Pues al pozu… ¿habrá que enterarse de qué pasó, no?
Todas las preguntas de Cristina tenían ya respuesta. La suya. Y en este caso la respuesta era que sí, que iban. Pablo guardó su cuaderno y María le pasó la pelota a un grupo de niños pequeños que la recibieron con entusiasmo. Se colaron para la calle por el hueco que dejaba la ausencia de dos barrotes de la valla de la escuela. Un hueco ancestral por el que ya se habían fugado varias generaciones de escolares de la barriada minera.

Y llegaron al Pozu sin que nadie reparara en ellos. Nadie salvo Carlos Abella, el vecino de María y que desde hacía semanas era además el encargado de la lampistería de la mina (desde que lograra convencer al ingeniero de su claustrofobia).
Carlos cogió del brazo a María.
-¿Y tu qué haces aquí? ¿No deberías estar en la escuela? Ya le dije yo a Elvirina que le ibas a dar problemas, tienes cara de ser una guaja que da problemas.
Tras el susto inicial, María relajó su mirada. Carlos Abella no la iba a delatar porque ella sabía cosas peores de él. Sabía, por ejemplo, que de claustrofobia nada. Que hasta hacía unos meses ni siquiera sabía pronunciar esa palabra y que lo que le había salvado de entrar en la mina, lo que le había convertido en lampistero, era en realidad un affaire secreto (y prohibido) con el susodicho ingeniero. (Que ella se lo había oído contar a Carlos a su madre en una noche que ambos habían estando riéndose más de lo normal en la cocina).
-¿Qué pasó, Carlos?
Abella le pidió a María con la mirada que lo siguiera. Pablo también se apuntó a ir con ellos. Prefería eso que quedar a solas con Cristina Argüelles a la que tenía bastante miedo. Los pequeños siguieron al lampistero entre la gente que, callada, fumaba cigarrillos y hablaba entre dientes. Entraron en la lampistería. Todos los cascos de los mineros con sus luces, sus baterías, sus manchas de carbón estaban en su sitio. Filas de cascos, de lámparas, colocadas con urgencia, con premura, con miedo en sus lugares. En los lugares que tienen que estar cuando los mineros no están dentro de la mina. Filas de lámparas y filas y filas. Descolocadas en realidad. Pero no, no estaban todas. Aunque lo parecía, faltaba una. Pablo y María se dieron cuenta cuando llegaron al final de la lampistería y vieron un casco tirado en el suelo. La lámpara seguía encendida. Y vieron también al minero que lo había llevada puesta esa mañana. Estaba encima de una camilla. Y estaba muerto.
-¿No preguntabais qué había pasado? ¡Pues esto fue lo que pasó! –dijo Carlos señalando en cuerpo.
Pablo se apoyó en la pared para vomitar.
-¿Y a este que le pasa ahora? –preguntó el minero.
Y María, sin dejar de mirar el cuerpo inerte, susurró:
-Es el padre de Cristina Argüelles. –Después miró a su amigo Pablo, que le había mentido. Que nunca antes había visto un muerto.