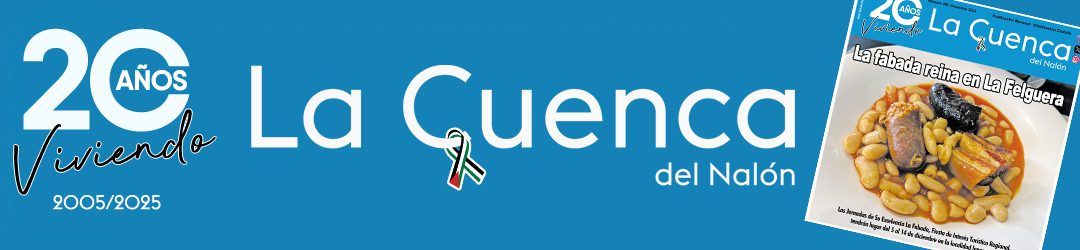A de Amestaos
Al subir las escaleras de su casa en el segundo piso del cuarto portal del tercer bloque de la Barriada que aún no tenía nombre, María siempre se paraba a escuchar tras la puerta del bajo izquierda. Allí vivía Pilar La Cordobesa, a la que su marido había abandonado con una carrada de niños que iban de 0 a 10 años y con una rabia en el corazón que ella exorcizaba cantándole fandangos al aire (y al marido huido):
-En la cruz de los caminos, ¡ay! juraste que me querías, juraste que me querías y ¡ay…! maresita que vergüenza que hasta jurando mentías…
María sonreía y miraba de reojo la puerta del bajo derecha donde también vivía una familia de “coreanos” (María pensaba la palabra “coreanos” pero no la podía decir delante de su madre. “María, por favor, no quiero que hables con ese desprecio de la gente. Son andaluces, no coreanos. Y vienen de muy lejos. Solo llevan aquí un año. ¿Te imaginas que a ti ahora te llevan a un sitio que no es este, que no es tu casa? ¿Cómo te sentirías si alguien te llamara con desprecio coreana? ¿Me estás escuchando?”. “Que sí…”, solía responder María alargando la í). Total, que estos “coreaninos”, perdón, andaluces, del bajo derecha también cantaban pero menos. Porque el padre trabajaba de electromecánico en los talleres del pozu en el turno de noche y entonces había que respetarle el descanso. Nada de ruido por el día. Casi parecía que ni respiraban. Nada de ruido. No en aquella casa. Los Estevez, que así se apellidaban, se pasaban pues todo el rato en la calle. Jugando, corriendo, cantando, bailando. Eran tan alegres que a María le llegaban a resultar inquietantes. “Si es que están en la calle hasta cuando llueve…”, decía mirándoles por la ventana y su madre sin levantar la vista de la costura le decía: “Y ahí deberías ir tu, hija mía, que estás todo el día aquí encerrada”.
María seguía su ascenso hacia el último piso, donde vivían ella y su madre Elvira, y donde también vivía Carlos Abella, un gallego cocinitas con la capacidad de llenar todo el portal de un tremebundo olor a berzas: “No, miña reina. Berzas no son, que son grelos. Me ha costado un día de trabajo conseguir que el capataz me los diera. Es que es de Lugo, ¿sabes?. El capataz digo. De mi mismo pueblo aunque haga como que no me conoce delante de los demás. Pero vaya que si me conoce, me conoce tanto que…”, “¡Carlos, por favor!”, le gritaba la madre de María cuando veía que el gallego se aceleraba a contar demasiado. “Bueno, lo que sea, eso…” -concluía él- “¿Queréis unos grelos, o non?”. Elvira los aceptaba. María ponía cara de asco. No lo confesaría nunca, como lo de los coreanos, pero aquella comida le parecía un horror, ácido puro. Arggg. Prefería, sin lugar a dudas, el olor del portal a manteca azucarada cuando la que cocinaba era Manuela. Las perrunillas extremeñas que elaboraba una tarde de cada dos en el frío invierno eran conocidas en toda la barriada, que de repente y sin saber por qué, una de esas mañanas frías tuvo un nombre: La Barriada de Corea.
-Nos llaman Corea, mamá. Pero nosotros no somos coreanos. ¿Cómo nos pueden llamar Corea?
Elvira no respondía.
-¿Y si nosotros no somos coreanos, mamá? ¿Qué somos?
Y ahí fue cuando María escuchó decir por primera vez la palabra con la que después se definió el resto de su vida: “Amestaos”.